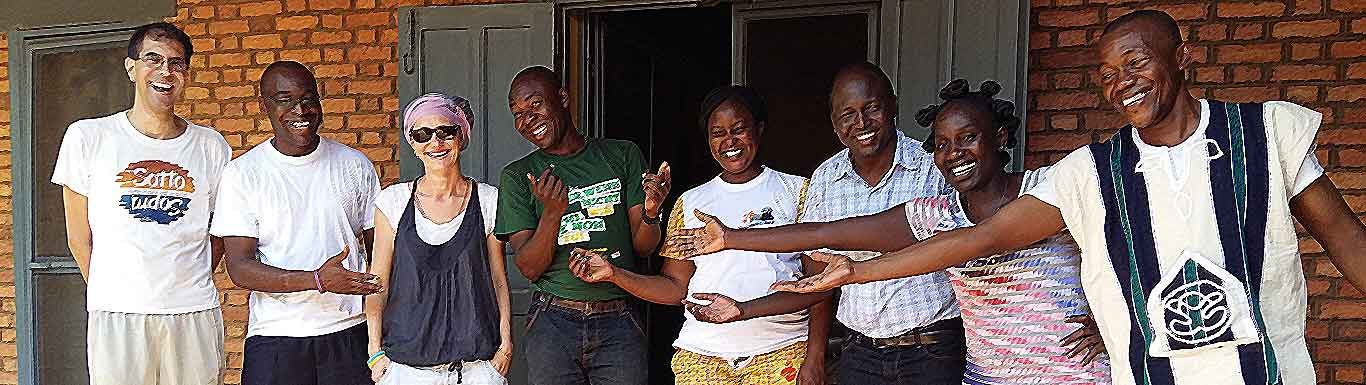Comentario a Mc 1, 40-45: DOMINGO, 15 de febrero 2015
Leemos la última parte del primer capítulo de Marcos, que hemos venido leyendo desde el tercero hasta este sexto domingo del tiempo ordinario. Al meditar esta lectura, que nos habla de la experiencia de un leproso curado por Jesús, al salir de su oración solitaria, me detengo en cuatro reflexiones:
Reconocer la propia debilidad y transformarla en súplica
Lo primero que me llama la atención es que el leproso –con una enfermedad considerada entonces grave y vergonzosa– no esconde su realidad, no dice como el borracho: “Yo no he bebido”, sino que se reconoce enfermo y necesitado de ayuda; no se encierra en su soledad y desesperación, sino que sale de su aislamiento y hace un acto de confianza en sí mismo, en el prójimo, en Jesús.
Lo sabemos: la primera gran medida para curarse es aceptar que uno está enfermo, no auto-engañarse en un falso orgullo. La segunda es reconocer que uno solo no logra salir de una enfermedad, de la adición que lo esclaviza, o de una situación de conflicto estéril. En nuestro tiempo, se habla mucho de auto-estima y hay miles de libros de auto-ayuda; hasta un famoso y respetado teólogo tituló un libro de espiritualidad “Beber del propio pozo”. Y eso es cierto: cada uno de nosotros es un hijo de Dios, tiene su dignidad inalienable y sus propios recursos y dones…
Pero mi experiencia es que la auto-estima y la auto-ayuda no bastan. En algunos momentos, hay que saber pedir ayuda, hay que saber acudir a otro, que nos da una necesaria ayuda material, una buena palabra, un empujón moral… En esta línea se sitúa también la oración de súplica, que solo los pobres y humildes entienden. Los ricos y orgullosos, de cualquier orden, no piden, ordenan. Pero ¡ay de aquel que siempre se siente rico!; seguramente miente. La oración del leproso es típica del humilde: “Señor, si quieres, puedes curarme”.
![Imagen%20101[1]](https://lmcomboni.org/blog/wp-content/uploads/2015/02/Imagen-1011-300x225.jpg)
La mano tendida, poder de Dios
Ante la súplica sincera del leproso –hecha con el corazón y con la vida, más que con las palabras– Jesús extiende la mano y lo toca. “Extender la mano” , imponerla sobre situaciones y personas, es un gesto que en la Biblia tiene mucho que ver con el poder de Dios, como hizo Moisés sobre las aguas del Mar Rojo, como hacían los profetas para dejar su herencia espiritual a sus discípulos o los apóstoles. Claro que nosotros sabemos que el verdadero poder de Dios e su amor. En efecto, como ha dicho, el papa Benedicto XXI, “sólo el amor redime”. El amor hecho caricia, el amor hecho gesto de ánimo, el amor hecho venda para la herida, el amor hecho palabra límpida, el amor hecho comprensión y solidaridad en una y mil formas.
En Jesús este amor sanador de Dios se hizo persona concreta, caricia, mirada que comprende y anima, mano que toca y sanar. También la Iglesia –comunidad de discípulos misioneros, extensión de Jesucristo en el hoy de la historia– es: mano extendida para atender a los que se sienten enfermos, debilitados y, humillados…, mano que se une a la palabra para decir: ánimo, “quiero, sé sano”. Ciertamente, la enfermedad es parte de toda experiencia humana, pero lo más grave de la enfermedad es la sensación de estar desvalido, de sentirse inerme, de ser un “don nadie”, una mota de polvo… La mano de Jesús, la mano de la Iglesia, se alarga y nos toca para decirnos: No te asustes, tú vales mucho, adelante.
Reincorporarse a la comunidad
Jesús manda al leproso curado a presentarse ante los responsables de la comunidad y a realizar los ritos necesarios a su integración en la misma. Son ritos, que, aunque discutibles en sí, mantienen unida a la comunidad; son como los mimbres de una cesta: cada uno en sí es poca cosa, pero todos juntos, adecuadamente organizados, dan la consistencia necesaria para constituir una cesta… Así sucede con los ritos y costumbres de cualquier comunidad humana o cristiana: tomados aisladamente son discutibles o despreciables; pero en su conjunto ayudan a mantener la comunidad viva y fortalecen la vida de todos.
Recuerdo que, en mis tiempos de misionero en Ghana, tuve a que ver con una señora acusada de brujería. Después de una serie de diálogos y ritos con ella y con la comunidad, la acompañé a su casa y percibí cuál era su problema: por una serie de razones que no vienen al cuento, aquella señora se habían convertido en una especie de “leprosa”, separada de la comunidad. El remedio estaría precisamente en reincorporarla a la comunidad: participar de sus fiestas, de sus ritos, de sus problemas, de sus tareas. Muchos de nosotros necesitamos frecuentemente el impulso espiritual para reincorporarnos humildemente: a la familia, a la comunidad, a la parroquia, al grupo… Y para ello necesitamos la mano y la palabra fuerte de Jesús.
El secreto mesiánico
Jesús manda al leproso guardar silencio sobre lo que le ha pasado. Se trata del famoso “secreto mesiánico”, con el cual, según los expertos, Jesús quería protegerse de una falsa interpretación (política o triunfalista) de su misión.
Me parece que en esta época estamos todos demasiado preocupados por nuestra presencia en los medios, por una necesidad de aparecer en los medios a todo coste. Exagerando un poco, casi estamos dispuestos a “vender el alma” con tal de aparecer en la TV o en algún medio de comunicación; algunos artistas dicen: “que hablen de mí, aunque sea mal”. Jesús nos enseña otro camino: el de la autenticidad, el de la verdad, el de la transparencia… Si después la cosa se sabe, ya veremos cómo reaccionar. Pero buscar la publicidad por sí misma no parece ser el método misionero de Jesús…. Y tampoco de una santa tan reciente y “exitosa” como la Madre Teresa de Calcuta.
P. Antonio Villarino
Roma