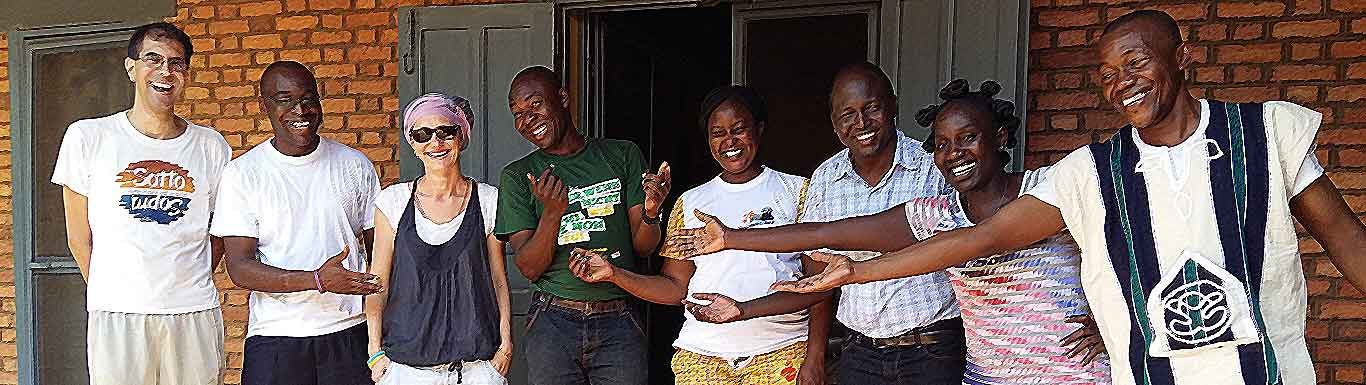Un comentario a Lc 2, 1-14 (Nochebuena, 24 de diciembre del 2017)
 Quiero contarle una historia que ya han escuchado muchas veces, pero permitan que se la cuente de nuevo a mi manera.
Quiero contarle una historia que ya han escuchado muchas veces, pero permitan que se la cuente de nuevo a mi manera.
Sucedió hace algo más de dos mil años, cuando en la ciudad de Roma, capital del mundo globalizado de aquella época, mandaba un poderoso Emperador, que tenía a su disposición una imponente fuerza militar y extraordinarias estructuras de comunicación que le permitían gobernar con mano de hierro su vasto imperio.
Mientras en aquella fabulosa ciudad, rica y desarrollada, se celebraban las fiestas del solsticio de invierno, en Jerusalén, en la periferia del Imperio, existía una pequeña comunidad de “pobres de Yahvé” –gente sencilla que esperaba un mundo mejor y confiaba en Dios- , que se reunían en la casa de uno de ellos.
Aquel “pequeño rebaño” se reunía en la noche para hacer memoria de lo que habían vivido como amigos y discípulos de un tal Jesús de Nazaret, que les había hecho saborear el poder y la misericordia de Dios al que llamaba “abbá”, los había convertido en una comunidad de hermanos y hermanas y los había hecho soñar con un mundo de hermanos, justo y lleno de amor y de paz.
Ayudados por los textos de la Biblia judía, aquellos primeros discípulos fueron comprendiendo que Jesús, cuya grandeza era evidente para ellos, no se asemejaba en nada a sus reyes ni menos al Emperador, que soñaba con dominar el mundo e imponer su “paz universal” como fruto de su potencia militar, económica, jurídica y política. De hecho, pocos años antes del nacimiento de Jesús, en Roma se había construido el “ara pacis augustae”, un altar a la paz augusta, que todavía hoy se puede visitar. Pero la paz romana, de la que el censo universal era un elemento, significaba para los pobres de la periferia una explotación y sufrimiento enormes, como lo experimentaban los campesinos da Galilea.
Por el contrario, los discípulos-hermanos de Jesús habían comprendido que le verdadera esperanza para el mundo, el verdadero “rey”, capaz de iluminar las tinieblas, la noche de la corrupción y la prepotencia, era el que había nacido de María humildemente, no en Roma ni en Jerusalén, sino en Belén, en un refugio para animales. Las palabras de Isaías – “El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz… porque un niño nos ha nacido, se nos ha dado un hijo”- se habían cumplido en Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José.
Esta noticia parece imposible, absurda, increíble. Y, sin embargo, los discípulos la habían experimentado como verdadera y, pobres como los pastores de Belén, cantaban toda la noche, sintiéndose los más afortunados de todos los seres humanos. Por eso, como los ángeles, repetían: “Gloria a Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los hombres que Dios ama”. Y ellos se sentían, no sólo beneficiarios sino también protagonistas de este gran proyecto de Dios para la humanidad, un proyecto de paz
Lucas, como Mateo, con una brillante capacidad literaria, al servicio de una gran experiencia de fe, ha recogido las meditaciones y reflexiones de aquellas primeras comunidades de Jerusalén, Samaría, Galilea, Siria y otras, y nos ha dejado este precioso relato llamado “evangelio de la infancia”, que es como un prólogo que explica, de manera extraordinariamente bella y eficaz, la maravillosa historia de la salvación que tomaba carne en Jesús, Mesías, Cristo, Hijo de Dios y de María
En esta noche santa, también nosotros, reunidos en la fe, leemos estos textos de Lucas con el corazón abierto para comprender el misterio de Dios que se ha revelado en Jesús de Nazaret y se hace presente para nosotros hoy en medio a las tinieblas y sueños de nuestro tiempo.
P. Antonio Villarino
Bogotá