Comentario a Mc 6, 1-6 (Domingo XIV T.O: 8 de julio del 2018)
 Marcos nos muestra a Jesús como un maestro peregrino, que, después de recorrer aldeas y pequeñas ciudades de Galilea, en las cercanías del Lago de Galilea, vuelve al pueblo donde creció, Nazaret, y donde, al parecer, en vez de acogerlo, como hicieron tantos vecinos de los alrededores, lo rechazaron. Marcos lo explica con la famosa frase de Jesús: “Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo y en su propia casa” y concluye diciendo que Jesús se maravillaba de su incredulidad.
Marcos nos muestra a Jesús como un maestro peregrino, que, después de recorrer aldeas y pequeñas ciudades de Galilea, en las cercanías del Lago de Galilea, vuelve al pueblo donde creció, Nazaret, y donde, al parecer, en vez de acogerlo, como hicieron tantos vecinos de los alrededores, lo rechazaron. Marcos lo explica con la famosa frase de Jesús: “Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo y en su propia casa” y concluye diciendo que Jesús se maravillaba de su incredulidad.
La experiencia de Jesús –ser rechazado por los suyos– es una experiencia bastante común, que a mi modo de ver refleja dos errores que todos cometemos con frecuencia:
- Imaginarnos a Dios como alguien lejano de la vida cotidiana.
Ha pasado en todas las etapas de la historia y en todas las religiones: Muchos piensan que a Dios hay que buscarlo en lo extraordinario: un lugar maravilloso, una gran catedral, un santuario muy especial, un personaje con cualidades extraordinarias, más allá de las nubes… Como si Dios no tuviera nada que ver con lo que somos y vivimos e nuestra cotidianidad. Sin embargo Jesús muestra todo lo contrario: que Dios se hace uno de nosotros (Emanuel): nace como emigrante, trabaja como carpintero, va los sábados a la sinagoga, suda, bebe, come, hace amigos… Y en y todo eso se manifiesta como el Hijo amado del Padre.
La mejor manera que encuentro para explicar esta experiencia de Dios que hicieron los primeros discípulos de Jesús –y los que ahora siguen como discípulos- es la famosa frase de Santa Teresa de Ávila: “Dios también anda entre los pucheros”. Lo dicho: No busquemos a Dios en lo extraordinario, sino en lo ordinario de cada día: en el trabajo, en las relaciones familiares, en las amistades, en la lucha sincera por los derechos de los pobres, en el esfuerzo por la justicia y la honestidad, también en la oración sencilla y sincera (sin aspavientos ni pretensiones retóricas)… “entre los pucheros”.
- Volvernos escépticos y duros de corazón, con los que viven con nosotros.
Dice un viejo dicho que no hay persona menos respetuosa en un templo que el sacristán: acostumbrado a moverse en un lugar sagrado, termina por perder el respeto… Nos puede pasar a nosotros con las personas que viven cerca de nosotros: miembros de nuestra familia o de nuestra comunidad, compañeros de trabajo, los catequistas o el párroco de mi parroquia… Viviendo cerca de estas personas, corremos el riesgo de ver sólo sus límites y defectos, ignorando quizá el mucho bien que hacen. Lejos de aprovecharnos de su cercanía para amarlos y aprender de ellos, terminamos por enredarnos en una visión hipercrítica y dura que nos imposibilita para descubrir el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de ellos, a pesar de sus límites y defectos… Dios no se nos presentará con el disfraz de una persona perfecta, sino con la realidad de las personas concretas que nos rodean.
Al escuchar el evangelio de hoy, pido al Señor para mí y para todos esta humildad que nos hace capaces de reconocer a Jesús en el humilde profeta de Nazaret y en tantas personas que hoy viven conmigo y me ayudan a descubrir la presencia divina en medio de la realidad que estoy viviendo, con sus oportunidades y problemas, con sus aciertos y fracasos.
Señor, no permitas que me vuelva arrogante o cínico como los habitantes de Nazaret. Que mi corazón esté siempre abierto a reconocer tu humilde presencia a mi alrededor, a pesar de mis propios límites y los de los demás.
P. Antonio Villarino
Bogotá

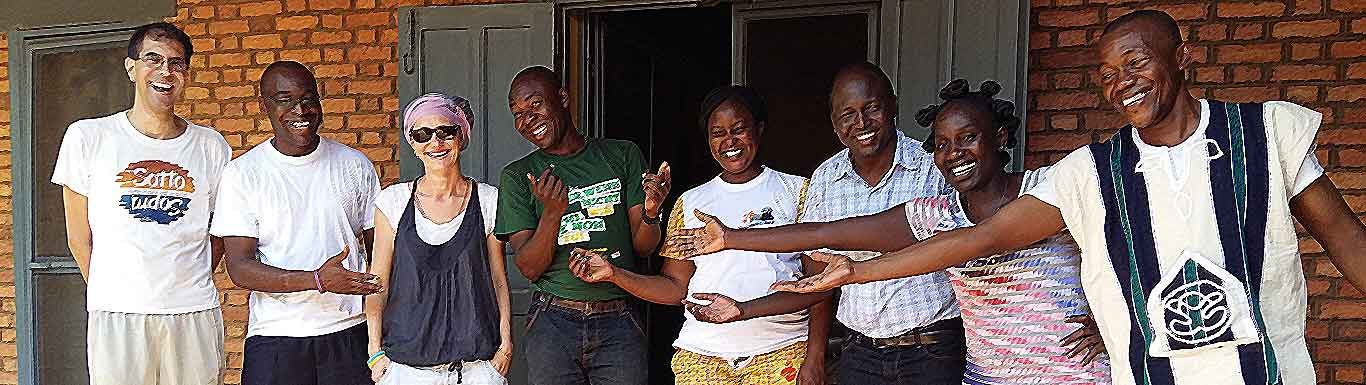






 La fiesta del Cuerpo de Cristo (o Cuerpo del Señor) se celebra en algunas partes en jueves, pero en otras muchas en domingo. Lo importante es que es una excelente ocasión para tomar conciencia de lo que con ello celebramos. Después de leer la narración de Marcos, que la liturgia nos ofrece hoy, comparto con ustedes las siguientes reflexiones:
La fiesta del Cuerpo de Cristo (o Cuerpo del Señor) se celebra en algunas partes en jueves, pero en otras muchas en domingo. Lo importante es que es una excelente ocasión para tomar conciencia de lo que con ello celebramos. Después de leer la narración de Marcos, que la liturgia nos ofrece hoy, comparto con ustedes las siguientes reflexiones:
