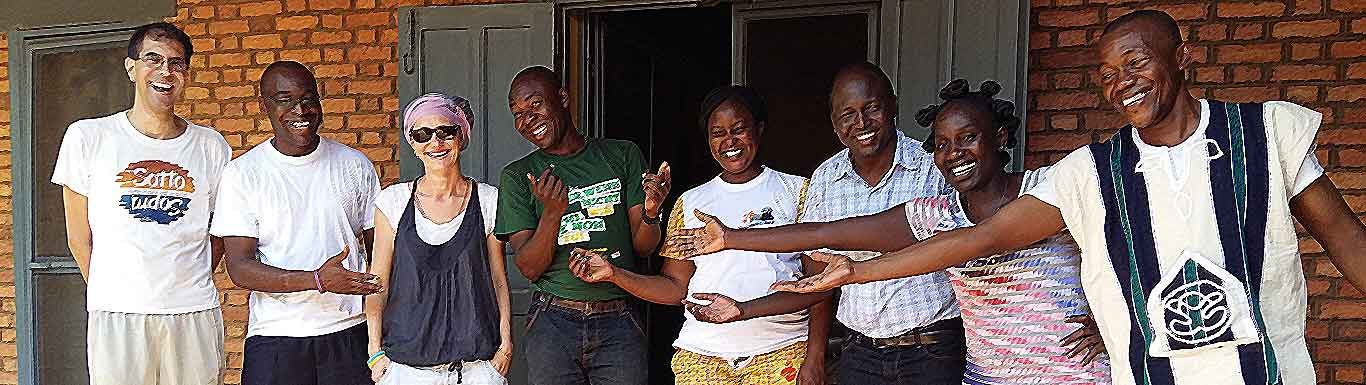Un comentario a Lc 19, 1-8; XXXI Domingo ordinario, 30 de octubre 2016

Leemos hoy la conocida historia del encuentro de Jesús con Zaqueo en Jericó. Yo me he permitido re-escribirla a mi modo, por si nos ayuda a captar mejor alguna parte de su mensaje.
Zaqueo era un hombre pequeño. Una condición que él nunca pudo aceptar; contradecía las ambiciones de grandeza que sentía en su interior. Zaqueo quería ser importante. Tenía inteligencia y coraje para serlo y le molestaba que no se lo reconociesen. Tenía hambre de ser estimado, de ser apreciado en lo que creía que era su auténtico valor.
Y se dedicó a amasar dinero y poder, sin importarle los medios. De hecho, Zaqueo se vende a los romanos y explota a sus conciudadanos con mano dura. ¡A ver quién se ríe ahora de él!
Zaqueo se hace rico y poderoso, pero no obtiene el aprecio que busca. La gente no le estima, le aborrece y le desprecia. Muchos le odian… Y él empieza a sospechar que ha equivocado el camino; le parece que carga un peso insoportable y se siente insatisfecho. Ha perseguido el poder y la riqueza, pero experimenta el vacío y la soledad. Busca algo, pero no sabe qué ni en qué dirección…
Estando él en esa actituid vital de insatisfacción y descocierto, un profeta llamado Jesús pasa por Jericó, su ciudad. Dicen que es un maestro impresionante y que no tiene prejuicios. Algo por dentro le mueve a intentar verle y escucharle. ¿Quién sabe? Quizá le ilumine en algo. Cuando uno está insatisfecho, todo vale; hay que intentar cualquier cosa.
Y Zaqueo, machacando su orgullo de persona importante, se adelanta a la multitud y se sube al sicomoro. Se busca así hábilmente un lugar privilegiado y quizá hasta secreto; quizá nadie se dé cuenta de que también él está insatisfecho y busca algo. Quiere ver a Jesús, pero no quiere ser visto ni definirse. Quiere mantener su autonomía, sin comprometerse más de lo debido. Quiere ver a Jesús “desde el árbol”, es decir, sin jugarse la vida del todo, a la expectativa, sin mezclarse con una multitud que, a su juicio, no sólo huele mal, sino que buscan “milagros”, que él no sólo no necesita sino que desprecia. Su anonimato es una especie de autodefensa de quien no quiere jugarse la vida confortable que tiene, de quien ve los toros desde la barrera (aplaude o critica, pero sin exponerse ni ensuciarse).
Jesús pasa debajo del sicomoro. Se da cuenta de la presencia de Zaqueo y sus ojos muestran un sentimiento de cercanía afectiva y comprensión profunda. Podía pasar de largo, hacerse el desentendido. Pero no, se para, mira hacia arriba y se dirige cordialmente a aquel hombre marginado por pequeño, por raro y por explotador sin escrúpulos: “Zaqueo, baja, quiero ir a comer en tu casa”. Y el hielo se rompe, las confusiones se aclaran, la vergüenza y la falsa soberbia desaparecen, abriendo paso a la sinceridad, la autenticidad y la posibilidad de enderezar su vida por nuevos derroteros, con un nuevo sentido.
El pequeño hombre baja, más ancho que alto, y acompaña al profeta a su casa. Aunque no las tiene todas consigo, decide mostrarse grande. Organiza una fiesta como merece la pena… Después no sabemos muy bien lo que pasó entre Jesús y el Maestro. Sólo sabemos que el explotador se volvió justo, el avaro generoso, el desconfiado abierto. Nació un hombre nuevo. La amistad de Jesús ha sacado a relucir en Zaqueo ese corazón grande y generoso que latía bajo la pesada losa de sus recelos y falsa fortuna. Ahora puede amar. Ahora puede ser tan grande como su corazón le exigía desde hacía tiempo. Pero no por el camino del abuso y el poder, sino por el camino del servicio y la justicia. Ahora sabe que hay más aegría en dar que en recibir y que la alegrúa de vivir coniste en dar la vida.
P. Antonio Villarino
Quito