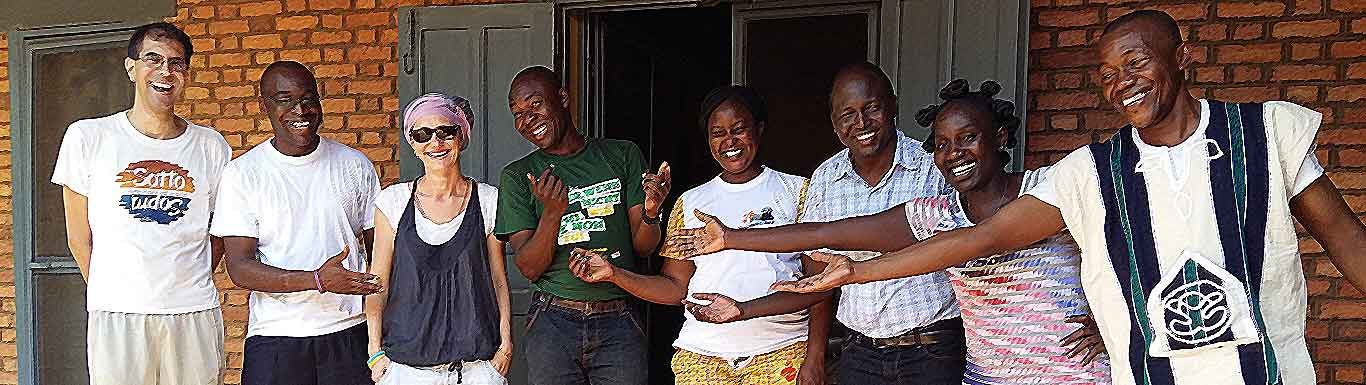Un comentario a Lucas 9, 1-13 (Primer Domingo de Cuaresma, 14 de febrero de 2016)
 La Cuaresma es una oportunidad de oro para todos nosotros. No se trata, como algunos pueden pensar, de un tiempo para estar tristes o para hacer sacrificios, como una obligación ancestral, sin saber muy bien porqué y para qué.
La Cuaresma es una oportunidad de oro para todos nosotros. No se trata, como algunos pueden pensar, de un tiempo para estar tristes o para hacer sacrificios, como una obligación ancestral, sin saber muy bien porqué y para qué.
La cuaresma nos puede ayudar, si queremos, a renovar nuestra decisión de seguir caminando hacia una vida plena, llena de amor y de bendición, superando los obstáculos, errores y fracasos que experimentamos. En ese camino seguimos los pasos de Jesús y del pueblo de Israel en su marcha hacia la libertad.
El evangelio de Lucas, que leemos en la Eucaristía de hoy, es la palabra luminosa que, como una lámpara, ilumina nuestra andadura. Ustedes lo leerán con calma y sacarán sus propios rayos de luz. Por mi parte, me voy a fijar, en primer lugar, en el primer versículo del capítulo cuarto de Lucas, que tiene como eje al Espíritu Santo y dos anotaciones geográficas, el Jordán y el desierto. Veamos.
a) “Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu”
El Jordán es el río que hace de frontera. Para el pueblo de Israel atravesarlo (con un milagro parecido al paso del Mar Rojo), significó entrar en la “tierra prometida” e iniciar su andadura histórica como nación libre, soberana, sobre una tierra propia. El paso del Jordán confirmó el paso del Mar Rojo.
A ese mismo río acudió el Bautista para proponer a su pueblo, en tiempos de crisis moral y social, una regeneración a fondo, purificándose de sus pecados mediante un bautismo-lavatorio en aquellas aguas tan significativas. Muchas buenas personas pecadoras, pero básicamente honestas, aceptaron el llamado de Juan. Otros lo rechazaron. Jesús estuvo entre los primeros; se hizo solidario con los pecadores, entró en el agua de la renovación y allí experimentó la revelación del Padre, que le dijo: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco”.
b) “El Espíritu lo condujo al desierto”
La experiencia del río Jordán, como la del Mar Rojo para Israel, fue luminosa para Jesús: la revelación del Padre fue como un fogonazo, una gran intuición que señalaba su identidad más profunda: ser HIJO AMADO, no hijo que escapa de la casa paterna (hijo pródigo), no esclavo como los judíos en Egipto, ni falsos aspirantes a “dioses” como Adán y Eva.
Ahora sabe cuál es el sentido y la meta de su existencia terrena. Hacia ahí debe caminar. Pero en ese camino, como le sucedió al pueblo de Israel, el Espíritu lo conduce al desierto, a un tiempo y lugar de purificación y lucha, de discernimiento y de fortaleza en la decisión tomada.
También para nosotros aceptar la gran revelación de ser hijo amado, comprender que estamos llamados a algún cambio importante en nuestra vida, es un gran paso adelante. Es el comienzo de un camino, pero no todo está hecho ni mucho menos. Hay que pasar por un período largo de prueba y consolidación. En el desierto, Jesús se enfrenta a las tres consabidas tentaciones con las tres respuestas, sacadas de la Palabra de Dios:
-“No solo de pan vive el hombre”. No se puede reducir la vida a pura materialidad: comer, beber, tener dinero… El Hijo no olvida la Palabra de Dios como alimento cotidiano.
-“Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto”. Ojo con hartarse de poder y capacidad de mando, como si nosotros fuésemos dioses. Sólo Dios es Dios. No nos dejemos emborrachar por el afán de poder o de ser más que los otros.
–“No tentarás al Señor tu Dios”. Todos estamos expuestos al error, a la enfermedad, a la muerte. No aceptar nuestros límites es tentar a Dios. No estemos demasiado preocupados de nuestra propia seguridad, como si fuéramos eternos.
Ahora sí, con los principios claros, Jesús, y nosotros con él, emprendemos nuestra marcha por el mundo con una convicción profunda: SOY HIJO AMADO.
P. Antonio Villarino
Madrid